Hay batallas que no se ven, heridas que no sangran, dolores que no hacen ruido. Esta es la historia de un padre, Fernando Arias, que se enfrentó a la sombra de la pérdida de su hija y de cómo, cuando la ciencia calló, la fe habló con voz de milagro.
Su hija, joven, madre de dos niños pequeños, había dado a luz recientemente. Como muchas mujeres, inquieta por recuperar su figura, tomó una decisión que estremeció el corazón de su padre: someterse a una operación llamada manga gástrica. No era obesa. Su cuerpo aún llevaba las marcas sagradas de haber dado vida, y una dieta hubiera bastado. Pero la presión estética, la autoexigencia y la vanidad la empujaron.
Un día lo llamó y le dijo: —Papá, hoy me operan. Fernando intentó detenerla, aconsejarla, advertirle. Pero fue en vano.
La operación se llevó a cabo y, en apariencia, fue exitosa. Tras algunos días de recuperación, se mudó con su esposo y sus hijos a los Estados Unidos. Lo que nadie imaginaba era que el verdadero peligro no era la cirugía, sino lo que vendría después, silenciosamente, desde dentro.
Allí, en tierra ajena, comenzó su calvario. Primero perdió el apetito. Luego, cualquier alimento que intentaba ingerir lo vomitaba. No retenía ni agua. Su esposo, desesperado, llamó a Fernando:
—No quiere comer… hace días que no prueba bocado. Se está debilitando.
Fernando la llamó. Su hija, con voz apagada, le confesó: —Papá, no es que no quiera. Es que no puedo. Intento y vomito todo.
La preocupación creció como una tormenta sin tregua. Los médicos en Estados Unidos comenzaron a hacer estudios sin encontrar causa aparente. Finalmente, con frialdad científica, emitieron lo impensable: la desahuciaron. Dijeron que no había más que hacer. Que su cuerpo había entrado en un proceso de autodestrucción irreversible. Que ya no se podía salvar.
Pero Fernando, con fe firme, se negó a aceptar ese veredicto. No era negación, era discernimiento. Sentía en su espíritu que aún no era el final. Y entonces, un recuerdo se encendió en su corazón: el recuerdo de su madre.
Años atrás, su madre, enferma de cáncer, postrada en una cama, sin fuerzas, sin voz, estaba al borde de la muerte. Fue entonces que Fernando, guiado por la desesperación y un acto de fe, preparó una mezcla sencilla pero poderosa: una cucharada de sal con miel pura de abeja.
Le dio la mezcla a su madre. Minutos después, la mujer que parecía dormida por la muerte se sentó y habló. Los exámenes revelaron que sus niveles de sodio eran casi inexistentes. Y fue esa mezcla —tan simple, tan divina— la que le devolvió la vida.
Recordando ese milagro, Fernando volvió a llamar al doctor Alejandro Unzueta. Le explicó lo que ocurría con su hija, lo que los médicos norteamericanos habían dicho.
La respuesta fue clara: —Dale sal con miel. Te prometo que funcionará. Lo he visto antes. Confía.
Fernando llamó a su hija. Le contó lo vivido con su abuela. Le rogó que probara. Pero los jóvenes a veces desconfían de lo sencillo, de lo que no está en una receta médica. Pasaron tres días sin resultados. Hasta que, al cuarto día, con el alma desgarrada, le dijo:
—¡Hija, te estás muriendo! Hazlo por tus hijos. Hazlo por ti. Hazlo por mí.
Ese día, finalmente, su hija aceptó. Preparó la mezcla: una cucharada de sal con miel pura de abeja, y la tomó.
Y entonces, el milagro ocurrió.
Esa misma tarde, comió. Al día siguiente, comió más. Y así, poco a poco, día tras día, fue regresando de la muerte que ya le habían anunciado. Recuperó el apetito, las fuerzas, el alma.
Hoy, dos años después, su cuerpo está sano, su espíritu fuerte, su peso equilibrado y su vida floreciendo.
Fernando no da este testimonio buscando atención. Lo da porque vio el milagro con sus propios ojos. Porque cuando la ciencia cerró la puerta, la fe la abrió con la llave de la esperanza.
“Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.” — Jeremías 33:3

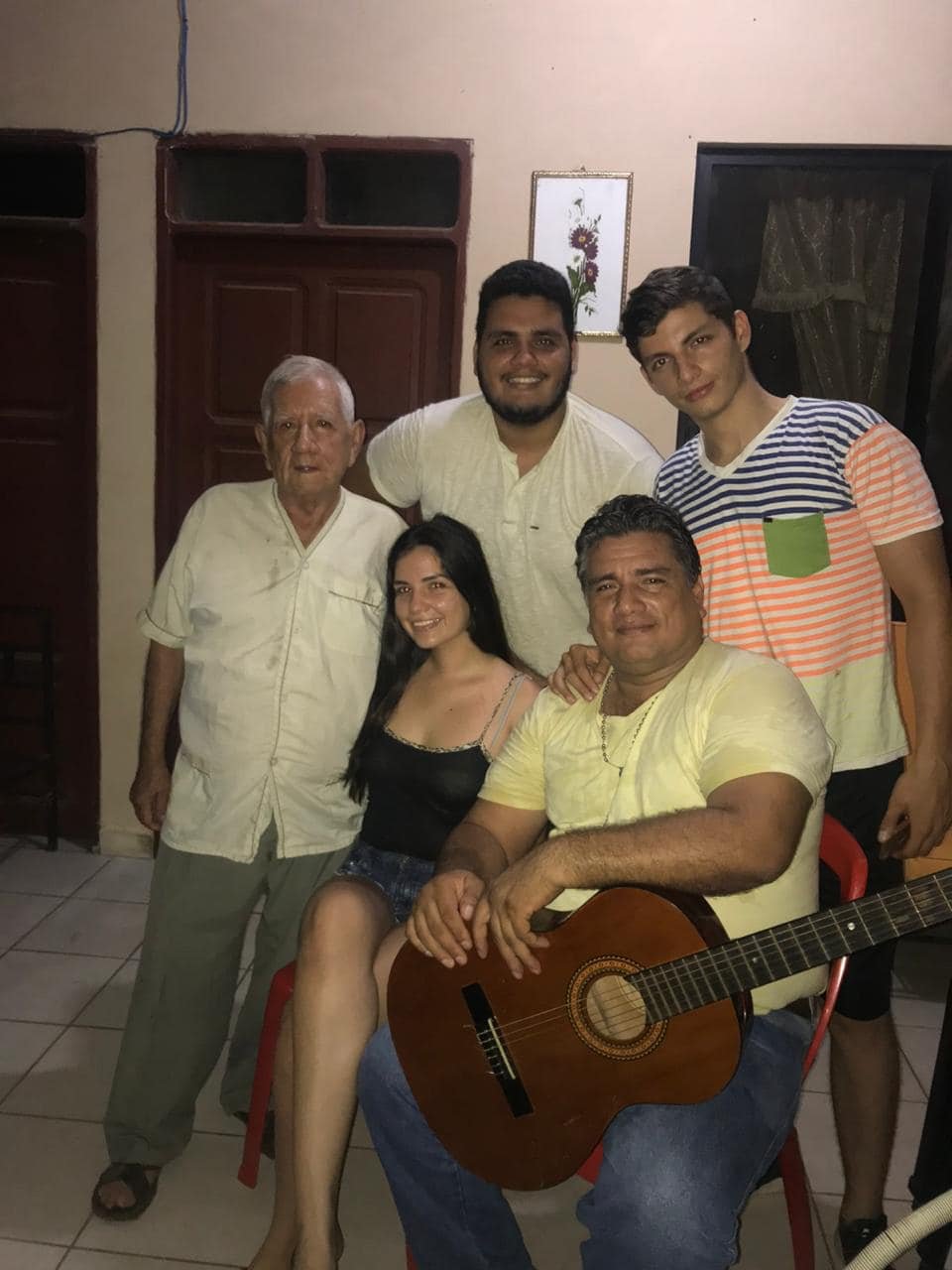
0 comentarios